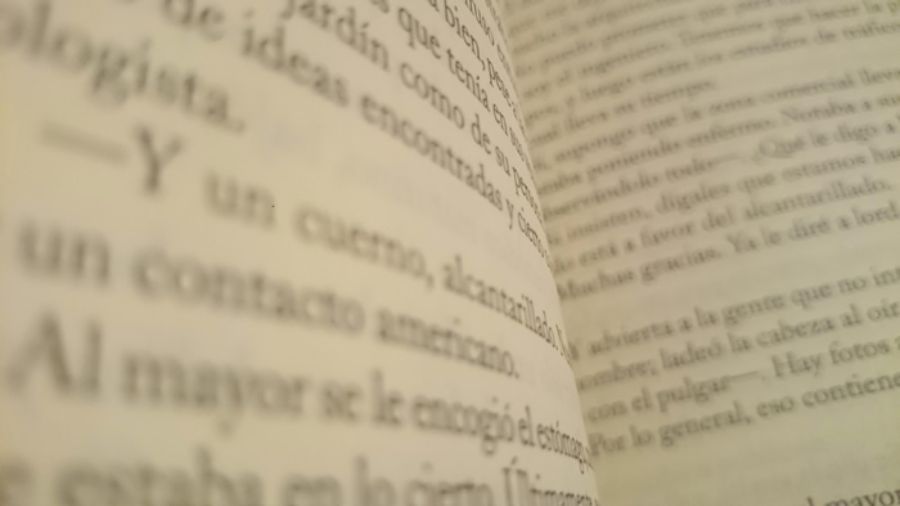El viernes compré unos libros. Los vendían en la puerta de una tienda cuyo escaparate no ofrecía otra cosa que el cartel que anunciaba su cierre. Otro más pequeño, fuera sobre una pequeña mesa de madera y escrito a mano decía lo de los libros.
5 libros 3 euros.
Junto al cartel se apilaba una montón de libros, de esos gorditos y con cuidados diseños de cubiertas y lomos.
–No, si yo no vendía libros, los tenía en mi casa, pero, ya ves –me explicó una mujer joven sin disimular su tristeza.
Y devolviéndome los dos euros del cambio –al menos así, otros podréis volver a disfrutar leyéndolos. No son malos, ya verás.
Ya veré –pensé. Leeré, imaginaré, soñaré.
Al llegar a mi casa comencé a hojear los libros. Miles de letras negras desfilaban ante mis ojos ordenadas en ejércitos de párrafos. Palabras, frases inconexas:
el viejo Bosia no disponía… …al borde de lo que quedaba del parque… …de pronto se abalanzó sobre ella y la golpeó… …escuchó apenas un murmullo detrás de la puerta…
Y de repente, agazapados detrás del cuerpo 24 de los títulos de los capítulos, descubrí al mayor Pettigrew y a la señora Ali. Regresaban exhaustos desde el Fin de su historia, malhumorados por tener que volver a sufrir tanto desde la primera página para terminar juntos y enamorados de nuevo. Y luego fueron Mel y Besa que volvían a estar vivos pero dibujaban en sus rostros el terror de saber que de nuevo serían asesinados y ultrajados por familias de urcas en la página 227.
Mujeres que se despedían de sus hijos con la esperanza de que yo eligiera ya su historia y la abriera pronto para así concebirlos, parirlos, amarlos de nuevo. Aunque ahora ya sabían, ya lo habían vivido, que aquellos hombres no les amaban, y que como vinieron se marcharían.
Ricos que volverían a ser pobres, vírgenes que conocerían la brutalidad de esos hombres que ahora regresaban con ellas al capítulo uno de sus historias, de mis historias.
Cerré todos los libros. El viernes era ya todo noche. La historia, mi historia, me esperaba. Y salí.